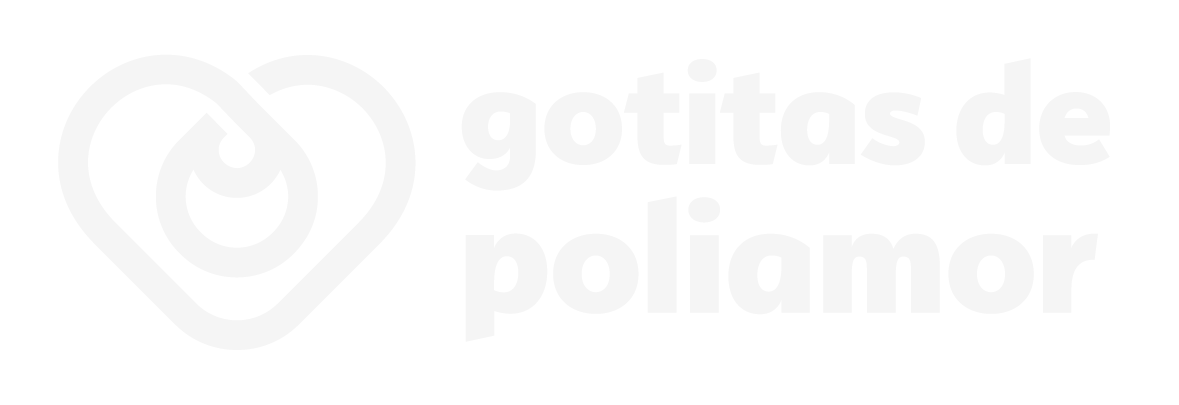“No” es confianza, no un rechazo. Aprendiendo a dar y recibirlo.
TL;DR – Al final del artículo puedes encontrar instrucciones para hacer un ejercicio práctico con este tema.
Cuando era adolescente, mi padre tenía el proyecto personal de hacerme un hombre de negocios cuando creciera. Me compró un set de cassettes (ya tengo algunos años) que enseñaban la estrategia perfecta para siempre recibir un sí. Algunas de las cosas que recuerdo son:
• Haz una oferta o petición firme y quédate callado. A partir de ahí, el primero en hablar pierde.
• No muestres tus cartas prematuramente. La otra persona no debe saber lo que realmente quieres.
• Ofrece menos de lo que realmente estás dispuesto a dar.
• Nunca recibas un “no” como respuesta.
Finalmente como comerciante, mi padre estaba acostumbrado a eso y le iba bastante bien. Tenía una forma muy particular de poder convencer a las otras personas de que querían o necesitaban cosas que él quería darles. Durante varios años, intenté llevar a cabo esas estrategias pero había algo en mí que no se sentía cómodo haciéndolo. Me parecía absurdo tener que mentir cuando estaba hablando de algo que quería.
En mi última entrevista de trabajo en un colegio, llegó el momento que más aborrezco: la negociación de sueldo. Mi ahora jefa me preguntó cuánto quería ganar, como es costumbre y yo le contesté no sé, preferiría que me dijeras cuánto me puedes pagar. Ella me regresó la responsabilidad y le dije ok, quiero ganar 50,000 pesos al mes. Sorprendida, se rió y me dijo que era demasiado, a lo que contesté entonces sí sabes cuál es tu límite máximo, ésa es la cantidad que quiero conocer. No me interesa negociar y buscarle a ver quién puede más o menos, yo te puedo decir que lo mínimo que puedo aceptar para este trabajo es esta cantidad, pero conoces mi trabajo y no considero que valga pagarme lo mínimo aceptable.
Las relaciones románticas no son negocios
Al menos no en el sentido que los conocemos. Las relaciones éticas implican que podamos ser vulnerables ante la otra persona y eso incluye dejar de buscar ganar. Frecuentemente se establecen reglas rígidas que deben cumplirse y, cuando se rompen, alguno de los involucrados tiene derecho a reclamo, venganza o castigo.
De una forma bastante literal, las reglas nos llevan a un lugar moralmente superior donde podemos tratar a la otra persona con desdén en caso de que las rompa (y este es el jinete del Apocalipsis más peligroso en una relación).
Al negociar desde un lugar horizontal no jerárquico (donde ni tú ni yo somos moralmente superiores), me veo en la necesidad de considerar un “no” como respuesta. Esto me lleva a conocer mis límites y ser firme con ellos (NO son reglas, lee qué son aquí), además de poner mis cartas sobre la mesa para poder llegar a acuerdos. Esto va directamente en contra de las reglas de un buen negociador que aprendí cuando era adolescente.
Siempre recibe un “no”
Si llegas a una negociación en tu relación con la idea de ganar, necesariamente vas a perder. ¿Por qué? Después de la plática, vas a seguir interactuando con esta otra persona y su relación va a cambiar de acuerdo a los resultados.
Si tu pareja pierde, TÚ PIERDES.
Una relación ética necesita compasión, donde el bienestar de todas las personas involucradas es esencial. Puede que obtengas la satisfacción de creer o sentir que tienes la razón y eso tal vez alimente tu ego de una forma placentera. ¿Qué pasa con tu pareja? Si tu pareja se siente invalidado, derrotado, fracasado o devaluado, tu relación va a sufrir y vas a perder lo que estás tratando de obtener: una relación amorosa donde te sientas bien.
¿Cómo recibo un “no”?
Ahora, no es tan fácil como suena. Generalmente recibimos un “no” como una invalidación de quienes somos, no de lo que hacemos. Por ejemplo, si le ofreces un pastel que tú horneaste a alguien y lo rechaza, es probable que te sientas rechazado. Pareciera que el “no” es una fuerza absoluta que nos niega, sobre todo cuando consideramos que nuestro valor está puesto en eso que hacemos o decimos.
Para poder recibir un “no” de otra forma, primero hay que considerar que la otra persona es un ser humano independiente. Después, saber que es completamente válido sentirnos rechazados y que podemos atender esa sensación con la otra persona. Finalmente, ponernos los lentes de la compasión para asumir buena intención y validar a la otra persona.
Ejemplo:
A: Te traigo muchas ganas hoy, mi amor. Quiero hacer el amor contigo.
B: No tengo ganas hoy.
A: Gracias por confiar en que puedo recibir tu “no”. En este momento me siento rechazado y me da miedo que no te sientas atraído por mí. ¿Podemos hacer algo más que me ayude a no sentirme así?
“No” como un regalo
Siendo que el “no” es una palabra tan fuerte que puede llevarnos a lugares tan vulnerables (tanto al decirlo como al recibirlo), podemos resignificar esta palabra como una señal de confianza. Poder decir “no” es una muy buena señal de comunicación y salud en una relación de pareja. Implica que las personas se sienten con confianza para cuidarse y saben que la relación puede aguantar una negativa.
Un “no” puede ser un regalo así:
-No como un nuevo camino
Decir “no” no tiene que cerrar la conversación. Al contrario, puede ser una oportunidad para explorar algo nuevo. Si recibo ese no como una puerta cerrada que me permite explorar otras nuevas, me será posible conocer alternativas que tal vez no había considerado.
-No como un regalo
Como mencioné anteriormente, decir no también es una muestra de confianza. Una forma muy hermosa de aprender a recibir “no” es contestando gracias por confiar en que puedo recibir tu “no”.
-No como un reconocimiento
Decir “no” también implica que estamos reconociendo y respetando nuestros límites. Para dejarle saber a la otra persona que apreciamos eso podemos responder con un gracias por cuidarte. Esto es útil sobre todo con personas que tienden a ser muy complacientes y ponen el bienestar de otros antes que el propio. Cuando dicen “no”, es realmente un gran esfuerzo y es de admirar que puedan cuidarse.
Ejercicio práctico
No sé cómo haya sido tu experiencia pero a mí no me enseñaron a decir ni a recibir un “no”. Por eso, lo practico con mis parejas en situaciones poco amenazantes para que sea más fácil en temas fuertes. El ejercicio es así:
Siéntense frente a frente. A mí me sirve tomar de la mano a mi pareja pero eso depende de lo que ustedes prefieran. Pongan un temporizador para tomar turnos y elijan quién será A y quién B.
Advertencia: NO hagan peticiones emocionalmente cargadas o significativas. Eviten cosas como “quiero que me digas que me amas” o “quiero que tengamos sexo”, especialmente en el turno de “no”.
Turno 1: A pide – B contesta sí y una pregunta de seguimiento
Durante tres minutos, A le pedirá a B cosas pequeñas e insignificantes (dejo una lista de peticiones al final). B contestará que sí y hará una pregunta de seguimiento como “¿cómo quieres que lo haga?”
Turno 2: A pide – B contesta no – A contesta “gracias por decirme que no” o “gracias por confiar en que puedo recibir tu no”
Al terminar el tiempo, continúa el turno de A pero en esta ocasión, B le dirá que no a todo. Importante: A debe contestar con “gracias por decirme que no” o “gracias por confiar en que puedo recibir tu ‘no’”.
Turno 3: B pide – A contesta no – B contesta “gracias por decirme que no” o “gracias por confiar en que puedo recibir tu no”
Terminando el turno de A, sigue B. En este tercer momento, A responderá siempre “no” y B contestará como mencioné anteriormente.
Turno 4: B pide – A contesta sí y una pregunta de seguimiento
El último turno es B haciendo peticiones y A respondiendo “sí” más la pregunta de seguimiento.
Al terminar el ejercicio, tómense unos minutos para reconectar con un abrazo, apapachos, caricias y palabras de afirmación.
Lista de peticiones sugeridas:
- Quiero que gires tu cabeza a la izquierda/derecha
- Quiero que me pases mi vaso con agua
- Quiero que pongas tu teléfono en tu otra bolsa
- Quiero que me digas hola
- Quiero que levantes una mano